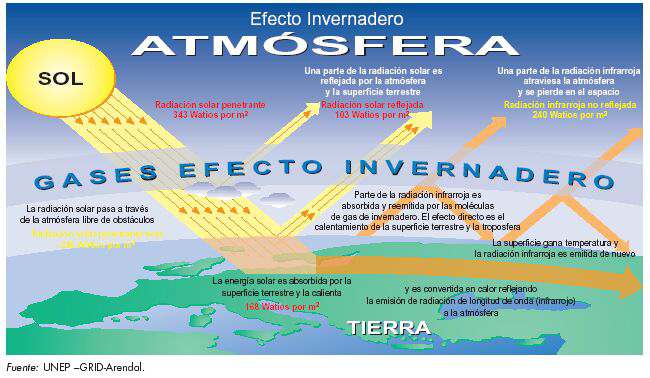El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiación, las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores de aire lo cual provoca que se genere un gradiente positivo de temperatura con la altitud (lo que es un fenómeno contrario al que se presenta normalmente, la temperatura de la troposfera disminuye con la altitud). Esto provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las 2 capas de aire frío sin poder circular, ya que la presencia de la capa de aire frío cerca del suelo le da gran estabilidad a la atmósfera porque prácticamente no hay convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases y esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre las 2 capas frías de aire.
El fenómeno climatológico denominado inversión térmica se presenta normalmente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire en todos los ecosistemas terrestres. También se presenta este fenómeno en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas en noches frías debido a que el aire frío de las laderas desplaza al aire caliente de la cuenca provocando el gradiente positivo de temperatura.
Cuando se emiten contaminantes al aire en condiciones de inversión térmica, se acumulan (aumenta su concentración) debido a que los fenómenos de transporte y difusión de los contaminantes ocurren demasiado lentos, provocando graves episodios de contaminación atmosférica de consecuencias graves para la salud de los seres vivos.
La inversión térmica es un fenómeno peligroso para la vida cuando hay contaminación porque al comprimir la capa de aire frío a los contaminantes contra el suelo la concentración de los gases tóxicos puede llegar hasta equivaler a 14 veces más.
Condiciones de inversión térmica de larga duración con contaminantes de bióxido de azufre y partículas de hollín causaron la muerte de miles de personas en Londres, Inglaterra en 1952 y en el Valle de Ruhr, Alemania en 1962.
Generalmente, la inversión térmica se termina (rompe) cuando se calienta el suelo y vuelve a emitir calor lo cual restablece la circulación normal en la troposfera.
Cómo y por qué ocurre la inversión térmica
El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando, en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo a su vez enfría el aire en contacto con él que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior. Al disminuir tanto, la convección térmica como la subsidencia atmosférica, disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las dos capas de aire.
Esto ocurre especialmente en invierno, en situaciones anticiclónicas fuertes que impiden el ascenso del aire y concentran la poca humedad en los valles y cuencas, dando lugar a nieblas persistentes y heladas. Puede también generarse en un frente ocluido, cuando se da una oclusión de frente frío.
Este fenómeno meteorológico es frecuente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire en todos los ecosistemas terrestres. También se presenta en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas en noches frías debido a que el aire frío de las laderas desplaza al aire caliente de la cuenca provocando el gradiente positivo de temperatura.
Generalmente, la inversión térmica se termina (rompe) cuando al calentarse el aire que está en contacto con el suelo se restablece la circulación normal en la troposfera. Esto puede ser cuestión de horas, pero en condiciones meteorológicas desfavorables la inversión puede persistir durante días.
Efectos adversos de la inversión térmica
Aunque los anticiclones suelen estar limpios de nubes cuando las capas de subinversión y la superficie están secas (sobre interiores continentales y desiertos, por ejemplo), las inversiones térmicas pueden atrapar nubes, humedad, contaminación y polen de capas próximas a la superficie, pues interrumpen la elevación del aire desde las capas bajas. Los estratocúmulos de bajo nivel pueden adquirir un carácter extenso y persistente y provocar una ‘oscuridad anticiclónica’, sobre todo si el aire viene del mar. Cuando la velocidad del aire es baja a consecuencia de la inversión, los gases de escape de los automóviles y otros contaminantes no se dispersan y alcanzan concentraciones elevadas, sobre todo en torno a centros urbanos como Atenas, Tokio, Houston, São Paulo, Nueva York, Milán, Bombay, Pekín, Singapur,Kuala Lumpur, Los Ángeles, Londres, Santiago de Chile, San Diego y la Ciudad de México. Es el smog (mezcla de niebla y contaminación). La mala calidad del aire a que ello da lugar aumenta la tasa de asma y otras afecciones respiratorias e incluso eleva la mortalidad.
Lima es un claro ejemplo de los efectos de la inversión térmica. La poderosa corriente de Humboldt enfría la costa, y las capas superiores de la atmósfera más calientes, junto con los Andes circundantes , impiden que la nubosidad se disipe, creando una clima permanentemente nuboso, con niveles de insolación sorprendemente bajos dada su latitud trópical, pero sin embargo sin apenas lluvias dado que la formación nubosa de tipo estratocúmulos no precipita. Esta combinación genera un clima paradójico de permanente nubosidad, escasa insolación, altísima humedad relativa y casi nulas lluvias, que crea un desierto litoral, propio a la práctica costa peruana, excepto a las partes más septentrionales, dónde el debilitamiento de la Corriente de Humboldt, limita la inversión términca, volviendo a permitir los procesos de convección.
Esta clase de inversiones que atrapan la contaminación pueden durar varios días en verano. La conciencia de la gravedad del problema, sobre todo en los veranos más calurosos, ha llevado a los organismos competentes a vigilar la calidad del aire y a advertir cuando es mala y alcanza unos niveles elevados.